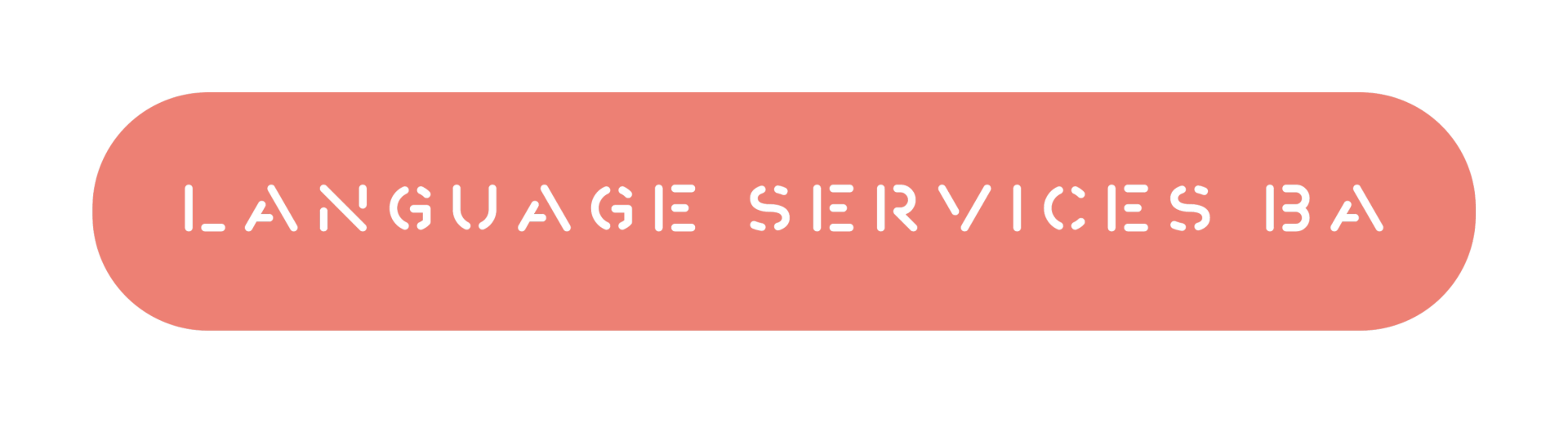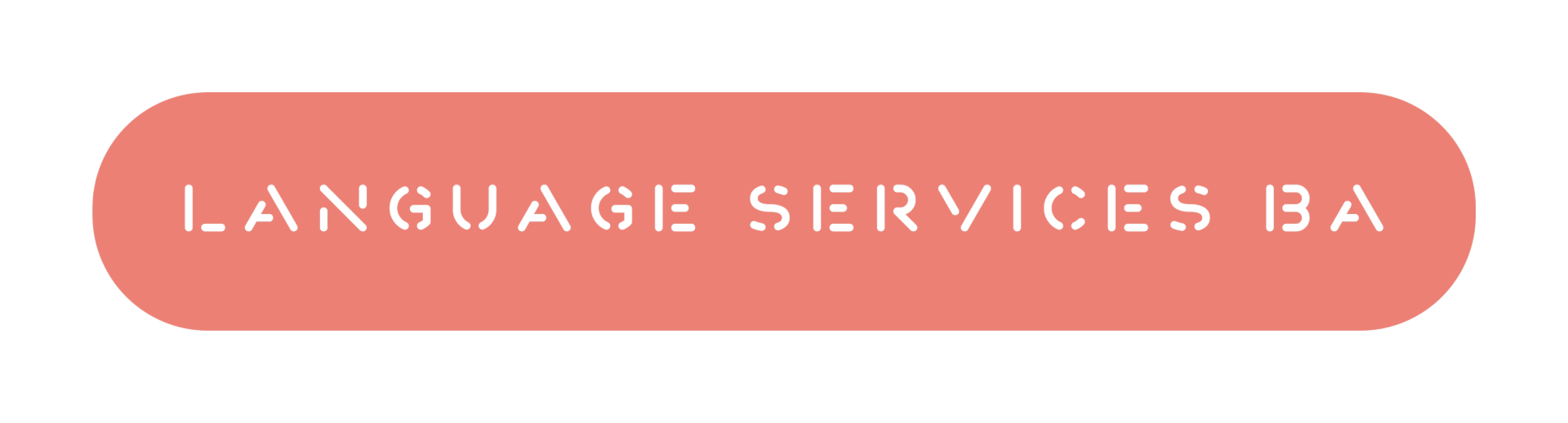Reflexiones de una traductora sobre el lenguaje inclusivo
Julieta • 5 de abril de 2020
Necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre la manera en que se forman las significaciones y los cuerpos, no para negar significaciones y cuerpos, sino para vivir en significaciones y cuerpos que tengan una oportunidad en el futuro.
Donna Haraway
La principal motivación que me impulsa a escribir este artículo parte de mi genuina inquietud ante la demanda de aquellas personas que no encuentran en el idioma español los pronombres, artículos y marcas de género que les permiten referirse a su persona de forma precisa. Al abordar este tema, la Real Academia Española nos recordó en reiteradas ocasiones que el masculino gramatical
abarca a las personas de ambos sexos y que, por razones de economía léxica, es recomendable optar por esta forma. Sin embargo, la cuestión en torno al lenguaje inclusivo precisamente busca trascender las nociones de sexo biológico y de género tal como las concebimos hoy en día; y por tal motivo, considero que, en este punto, debemos apartarnos de la respuesta que la prestigiosa academia tiene para ofrecer.
Dentro del ámbito de la traducción, el debate es muy polémico. Somos profesionales de la lengua, la calidad de nuestro trabajo se evalúa, en parte, por el acatamiento a la normativa que prescribe la RAE y, naturalmente, no queremos apartarnos de ella. Es lógico que existan quienes no dudan en adherir a la normativa sin más cuestionamiento. Es una postura respetable. Ahora bien, dentro de este grupo también encontré personas que criticaban al lenguaje inclusivo por considerarlo “ridículo” e incluso no faltó quien se burló de sus propuestas. Llegado este punto, me cuesta ser comprensiva. La traducción es uno de los mayores actos de empatía porque para que un texto produzca el mismo efecto emocional en su idioma original que en su idioma de llegada, quien traduce debe ponerse en la piel de la persona que lo escribió. Debe poseer conocimientos culturales y técnicos que exceden a las reglas de ortografía y gramática para poder transmitir el sentido, así como el efecto pretendido. ¿Acaso el mensaje de quienes utilizan el lenguaje inclusivo no es digno de nuestra empatía? ¿No vamos a preocuparnos por expresar su identidad de género en nuestra traducción?
Mi intención, lejos de generar discordia con mis colegas, es poder ir un paso más allá de la banalización y crítica infundada al lenguaje inclusivo. La realidad es que, sin importar lo que cada quien elija hacer en su ámbito privado, podemos enfrentarnos a textos que hayan sido escritos utilizando lenguaje inclusivo tanto en español como en inglés y debemos traducirlos. Por supuesto, podremos negarnos a utilizar el lenguaje inclusivo en nuestra traducción y rechazar el encargo, o podremos aceptar el desafío y entregar una traducción de calidad, que respeta la normativa y la gramática del español en su totalidad a excepción de la regla del masculino gramatical y que, fundamentalmente, respeta la identidad de género de quien escribió el texto y de su audiencia.
Definición
El artículo 2 de la Ley 26.743 de Identidad de Género, define a la identidad de género como: “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.
Perspectiva jurídica
Existen algunos antecedentes en nuestro país de personas no binarias que reclamaron la modificación de su DNI ante la Justicia, que respondió favorablemente al pedido. Entre ellos, en la causa S.B., G. A. S.L. C/ REGISTRO DE ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS S/ AMPARO la parte actora logró en primera instancia que se reconociera su derecho a que en el casillero correspondiente al sexo de su DNI se lea: “identidad no binaria”.
Repercusión lingüística
Las personas no binarias buscan encontrar en la lengua las formas de expresión que reflejen su identidad de género autopercibida; no alcanza con desdoblar las marcas de género en masculinas y femeninas. Es necesario encontrar una opción que englobe todas estas identidades y es por eso que surge la “e” como alternativa para crear un nuevo pronombre personal –elle– ,y así, modificar los artículos, pronombres y adjetivos para que coincidan con esta marca de género no binario.
En mi búsqueda de información di con dos traductores que explicaron el impacto del lenguaje no binario en la traducción y quienes también ofrecieron posibles soluciones al enfrentarnos a textos no binarios. Quiero agradecerles por abordar esta cuestión tan compleja y recomendar la lectura de sus textos:
Traducción, género y feminismo: la cuestión del lenguaje inclusivo. Rocío Belén Sileo
Tú, yo, elle y el lenguaje no binario. Ártemis López
Conclusiones
Considero que no podemos seguir escudándonos en la normativa de la RAE para desacreditar y ridiculizar al lenguaje no binario, mientras que pretendemos que todo sigue igual. El lenguaje no binario tendrá una acogida cada vez mayor y, tarde o temprano, deberemos traducir textos que reflejen y respeten la identidad autopercibida de las personas que los escriben y a quienes van dirigidos. Debemos conocer estas realidades para poder darles una voz a sus mensajes en otro idioma de forma fiel y efectiva.
Dentro del ámbito de la traducción, el debate es muy polémico. Somos profesionales de la lengua, la calidad de nuestro trabajo se evalúa, en parte, por el acatamiento a la normativa que prescribe la RAE y, naturalmente, no queremos apartarnos de ella. Es lógico que existan quienes no dudan en adherir a la normativa sin más cuestionamiento. Es una postura respetable. Ahora bien, dentro de este grupo también encontré personas que criticaban al lenguaje inclusivo por considerarlo “ridículo” e incluso no faltó quien se burló de sus propuestas. Llegado este punto, me cuesta ser comprensiva. La traducción es uno de los mayores actos de empatía porque para que un texto produzca el mismo efecto emocional en su idioma original que en su idioma de llegada, quien traduce debe ponerse en la piel de la persona que lo escribió. Debe poseer conocimientos culturales y técnicos que exceden a las reglas de ortografía y gramática para poder transmitir el sentido, así como el efecto pretendido. ¿Acaso el mensaje de quienes utilizan el lenguaje inclusivo no es digno de nuestra empatía? ¿No vamos a preocuparnos por expresar su identidad de género en nuestra traducción?
Mi intención, lejos de generar discordia con mis colegas, es poder ir un paso más allá de la banalización y crítica infundada al lenguaje inclusivo. La realidad es que, sin importar lo que cada quien elija hacer en su ámbito privado, podemos enfrentarnos a textos que hayan sido escritos utilizando lenguaje inclusivo tanto en español como en inglés y debemos traducirlos. Por supuesto, podremos negarnos a utilizar el lenguaje inclusivo en nuestra traducción y rechazar el encargo, o podremos aceptar el desafío y entregar una traducción de calidad, que respeta la normativa y la gramática del español en su totalidad a excepción de la regla del masculino gramatical y que, fundamentalmente, respeta la identidad de género de quien escribió el texto y de su audiencia.
En mi afán por comprender el lenguaje inclusivo de la forma más responsable y acabada posible, me encontré con muchísima bibliografía por demás interesante. Se trata de una cuestión multidisciplinar, en la que se ven envueltas tanto ramas de las ciencias exactas como de las ciencias sociales. En este caso, opté por abordar la identidad de género desde el Derecho. A continuación, voy a exponer brevemente la importancia de la cuestión y algunas de las fuentes que consulté.
El artículo 2 de la Ley 26.743 de Identidad de Género, define a la identidad de género como: “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.
Es decir que la identidad de género puede adoptar múltiples expresiones, individuales y únicas para cada persona. Muchas veces esta ley se interpreta de modo de darle la posibilidad de modificar su DNI únicamente a aquellas personas que optan por identificarse con el género convencionalmente considerado opuesto. Sin embargo, no es ese el espíritu de la ley. Existen personas cuya identidad de género autopercibida no coincide con las dos expresiones típicas, es decir hombre y mujer y, en consecuencia, prefieren adoptar una identidad de género no binaria. En razón de ello, prefieren en lugar de hablar de lenguaje inclusivo adoptar el término lenguaje no binario.
Existen algunos antecedentes en nuestro país de personas no binarias que reclamaron la modificación de su DNI ante la Justicia, que respondió favorablemente al pedido. Entre ellos, en la causa S.B., G. A. S.L. C/ REGISTRO DE ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS S/ AMPARO la parte actora logró en primera instancia que se reconociera su derecho a que en el casillero correspondiente al sexo de su DNI se lea: “identidad no binaria”.
En el fallo se hace hincapié en la importancia del derecho a la identidad como condición para el ejercicio de todos los demás derechos civiles y políticos de una persona. Negarle la posibilidad de vivir su identidad de género libremente supone una violación a derechos humanos fundamentales tales como la dignidad, la libertad y la autodeterminación. Esta práctica discriminatoria genera desigualdades sociales y diferencias de tratamiento que afectan el derecho a la igualdad. Cabe aclarar que el derecho a la igualdad jurídica no se entiende de modo de homogeneizar vivencias, sino que, por el contrario, busca reivindicar el derecho a ser diferente sin perder el goce de los derechos y garantías que le corresponden a la ciudadanía.
Las personas no binarias buscan encontrar en la lengua las formas de expresión que reflejen su identidad de género autopercibida; no alcanza con desdoblar las marcas de género en masculinas y femeninas. Es necesario encontrar una opción que englobe todas estas identidades y es por eso que surge la “e” como alternativa para crear un nuevo pronombre personal –elle– ,y así, modificar los artículos, pronombres y adjetivos para que coincidan con esta marca de género no binario.
En mi búsqueda de información di con dos traductores que explicaron el impacto del lenguaje no binario en la traducción y quienes también ofrecieron posibles soluciones al enfrentarnos a textos no binarios. Quiero agradecerles por abordar esta cuestión tan compleja y recomendar la lectura de sus textos:
Traducción, género y feminismo: la cuestión del lenguaje inclusivo. Rocío Belén Sileo
Tú, yo, elle y el lenguaje no binario. Ártemis López
Siento que, como personas no binarias, son precisamente a quienes debemos escuchar si buscamos una referencia en el tema.
Considero que no podemos seguir escudándonos en la normativa de la RAE para desacreditar y ridiculizar al lenguaje no binario, mientras que pretendemos que todo sigue igual. El lenguaje no binario tendrá una acogida cada vez mayor y, tarde o temprano, deberemos traducir textos que reflejen y respeten la identidad autopercibida de las personas que los escriben y a quienes van dirigidos. Debemos conocer estas realidades para poder darles una voz a sus mensajes en otro idioma de forma fiel y efectiva.

Según el Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro, unos 3000 idiomas están hoy mismo en riesgo de desaparecer. En Argentina, la cifra es de 18 lenguas, con niveles de vitalidad que varían de “vulnerable” a “extinta”. A esto se le suma el alarmante hecho de que, según el medio RED/ACCIÓN , en Argentina ni siquiera se sabe cuántos idiomas hay. “Las lenguas son fundamentales para la identidad de los pueblos indígenas, la conservación de sus culturas, sus concepciones e ideas y para la expresión de la libre determinación”, nos alerta el Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas; y la Argentina lentamente va camino hacia el reconocimiento y la ampliación de derechos indígenas para la construcción de una sociedad intercultural. En este sentido, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas publicó una carta de derechos traducida a las cinco lenguas predominantes en Argentina: guaraní, mapuche, quechua, toba-qom y wichí. Sin embargo, como explica Álvaro García Linera, “en sociedades multiculturales, ningún Estado es neutro, ni ningún demos [ciudadanía universal] es el resultado de reglas procedimentales de la democracia liberal. Siempre es el resultado de imposiciones culturales, dominaciones y exclusiones étnicas”. La imposición cultural se instrumenta mediante la lengua. En sociedades multiculturales como la nuestra suele haber una lengua que goza de prestigio porque es aquella que se adopta para las cuestiones del Estado y se impone por sobre las demás, lo que trae como resultado que los hablantes de las lenguas no oficiales sufran discriminación. Existen vestigios de la dominación cultural en la lengua, que nos acompañan al día de hoy. Tal es el caso de la palabra guarango/a . En el siglo XIX este término era despectivo y se utilizaba para referirse a la persona que únicamente hablaba guaraní. Como describe Joan Rubin (1985) en su ensayo The special relation of Guaraní and Spanish in Paraguay , “la persona que solo controla el guaraní es llamada guarango, menos inteligente, menos desarrollada y carente de principios morales (…). Los hablantes monolingües de guaraní se llaman a sí mismos tavi , ‘estúpido’, porque no son capaces de hablar español”. Comenzar por autoreconocerse como descendientes de pueblos originarios se vuelve cada vez más necesario para combatir la discriminación y hacer efectivos los derechos indígenas que ya están reconocidos. En Argentina, casi un millón de personas se reconocen pertenecientes o descendientes de pueblos indígenas u originarios. El caso de la Comunidad Yahaveré Se trata de la primera comunidad indígena de la provincia de Corrientes que obtuvo su personería jurídica. Hernán Sotelo , Karaí de la Comunidad Yahaveré declaró: “las burlas de los demás al señalarnos como indios fue lo que nos llevó a que estemos orgullosos de serlo". Fue el autoreconocimiento como descendientes de guaraníes lo que consiguió no solo que les otorgaran la personería jurídica, sino que hizo que el año pasado recibieran las escrituras de sus propiedades en un caso inédito en el país. En esta brevísima entrada de mi blog me propuse contribuir a la cuestión del respeto a la identidad cultural desde una perspectiva lingüística y es mi deseo que celebremos cada 12 de octubre con conquistas materiales significativas para los pueblos originarios de nuestro país. Bibliografía García Linera, A. Democracia, estado, nación . Wolfson, N., & Manes, J. (1985). Language of inequality . Berlin: Mouton.

I have a degree in legal translation from the University of Buenos Aires' School of Law and I am equipped with the latest technology and updated material to produce high-quality and accurate translations with the necessary human touch to reach the audience both intellectually and emotionally. You can be certain that your contracts will still be binding and enforceable in Spanish. What is more, if you are involved in delicate negotiations, I will be able to get the exact meaning across, taking into account both the culture and the profile of your client while keeping the tone of your message. As a professional translator, I cannot tell you how many times I have seen messages get lost in poor translation services that fail dismally to hit the mark. Do not let this happen to you! Here is some useful advice on how to choose the translator you need: Choose an expert in your field: as a professional yourself, you know very well that a high level of success goes hand in hand with a high level of specialization, which often means declining projects that do not match your area of expertise. That is exactly how you know you can trust a translator. Any reliable translator is well aware of what they can undertake and how they can best serve their clients. Under no circumstances will they accept a translation project for which they are not prepared. If that is the case, you may want to save their contact details in case you do need their services in the future and follow their social networking sites to keep in touch. Choose a translator with a purpose: you specialize in a given area because you enjoy contributing your time and effort to a cause you believe is right and has a profound impact on people’s lives. Why should the translation industry be different? Work with a translator aligned with your interests and goals, someone who chose to specialize in your field out of a genuine desire to help spread information to audiences that do not speak your language. You can rest assured that your trust will not be misplaced. Choose a translator that has relevant peer recognition: you know that partnering up with colleagues can sometimes be the ticket to success. Translators also collaborate with each other as experts in their own field to help their colleagues translate effectively. A translator cherished among the members of their community offers the best guarantee of reliability and collaborative work you can possibly expect. You know you can count on their invaluable contribution to your team and build up a long-term business relation with them. Do not work with a translator that translates for pennies: you charge your services with confidence because you know their value and trust that your clients will appreciate what you do for them. If a translator charges you pennies, they are not taking their job seriously. They do not consider their services have any value and what is more, they are trying to make a living by pricing their services below the minimum suggested by translators' associations and thus, seriously hurting the industry. Translators are worthy assets for your business and you should seriously consider choosing the right one for you so your time and money are not wasted down the drain. Thank you for reading! We can keep in touch through LinkedIn , where I often write about law and language in Spanish and English. You can also reach me at julieta@languageservicesba.com to work together. I safeguard your rights through legal translation services into Spanish.

Nacemos y recibimos un nombre. Este acto encierra la dinámica de la socialización, será nuestra carta de presentación al mundo. Hola, soy Julieta. Pero técnicamente, “me llamo” Julieta, o mejor dicho, me pusieron Julieta. Esta confusión terminológica no es para nada inocente y el hecho de igualar la identidad “soy” con la referencia recibida “me llamo” da cuenta de la influencia que ejerce lo externo sobre la construcción individual. Hoy quiero hablar de la identidad a través del estudio de las funciones del lenguaje y, en particular, del “signo” y la “referencia” para intentar abordar y problematizar la elección del nombre como determinante para la construcción de la identidad individual. El concepto de “referencia” está ligado íntimamente al estudio de las funciones del lenguaje porque da cuenta de la finalidad de la lengua para la humanidad: designar a la realidad. La referencia es definida como la relación biunívoca que se establece entre ciertas unidades o expresiones lingüísticas y una entidad del mundo o del universo creado en el discurso. Desde esta perspectiva, la referencia designa la propiedad del signo lingüístico de remitir a una realidad, ya existente o bien construida lingüísticamente(i). Es decir, cuando hablamos de cualquiera de los elementos del poema que encabeza este artículo nos representamos una idea y solo una de lo que significan. ¿Cómo logramos ese nivel de homogeneidad de signos con sus respectivas referencias? Este aprendizaje forma parte de nuestra socialización, aprendemos desde la infancia que cada elemento, experiencia o persona va a tener un nombre y va a seguir la misma dinámica que nuestra propia existencia. Yo existo y por eso recibo un nombre, entonces debo aprender a nombrar todo aquello que me rodea para acreditar su existencia. Nuestra familia se encarará de delimitar esas referencias para que no llamemos “silla” a un “sillón” aunque guarden una relación estrecha, por ejemplo. Ahora bien, ¿quién se encargó de ponerle nombre a las cosas? La lingüística nos dirá que los signos son arbitrarios, es decir, que no existe una relación entre el sonido “oreja” y su representación conceptual, podría haberse representado fonéticamente con cualquier otra cadena de sonidos, pero por convención dentro de nuestra comunidad así lo decidimos y lo dejamos asentado en un diccionario. Llegado este punto, creo que no hay un signo que desafíe más la relación biunívoca de los referentes como los nombres. El hecho de que me llame Julieta no genera una representación concreta de mi identidad en la mente de las personas que no me conocen, ni siquiera en la mente de aquellas que sí, porque cada una tendrá su propia idea sobre mí. Es más, todas las Julietas del mundo modificamos la referencia de ese signo al existir y desarrollar nuestra identidad individual. Si a la pregunta “¿Quién sos?” respondemos con nuestro nombre, la persona podrá formarse una representación mental que, por lo general, se enmarca dentro del binarismo. Si mi nombre es femenino, la persona sabrá que deberá utilizar pronombres femeninos para referirse a mí. Si podemos afirmar que existe una relación biunívoca entre un nombre y su referente, entonces está dada en la construcción de la identidad de las personas. Desde mi punto de vista, existe una construcción colectiva e individual del nombre. La construcción colectiva del nombre refleja ciertas características socio-económicas, culturales, religiosas o étnicas que se infieren de una persona tan solo al oír su nombre. Un ejemplo: el nombre de una persona puede dar cuenta de su nivel socio-económico y, en consecuencia, afectar seriamente sus posibilidades de ser contratada en razón de los prejuicios y sesgos de quienes se encargan de seleccionar personal. Por eso existen distintas iniciativas como los currículums ciegos que apuntan a erradicar la discriminación en las etapas de selección de personal para garantizar un trato igualitario. La construcción individual del nombre, por otra parte, es la elaboración interna por la que atravesamos para darnos a conocer al mundo. Se trata de una vivencia única y personal en la que, sin duda, la percepción colectiva juega un papel fundamental. Aquí quiero detenerme particularmente para dar cuenta de los problemas que se derivan al asociar un nombre con una identidad de género y, además, con una orientación sexual. Julieta = mujer heterosexual. Esa es la referencia que inmediatamente asociamos con un nombre porque el lenguaje hoy en día es binario y sexuado. Esta referencia se pone en tensión cada vez más porque las personas no binarias nos recuerdan que las referencias son convenciones que decidimos en conjunto y que ya va siendo hora de que revisemos algunas. En síntesis, el nombre como signo escapa a la teoría lingüística en tanto no es posible asignarle una referencia unívoca. Sin embargo, sí encierra referencias en común que se construyen de manera colectiva principalmente en las esferas del género binario (masculino y femenino) y orientación sexual, además de las ya mencionadas. Al socializarnos aprendemos a asociar estas referencias cada vez que conocemos a alguien. De alguna manera lo que hacemos con esa persona es clasificarla dentro de las categorías que aprendimos y dentro de este espectro tenemos en apariencia dos opciones: femenino y heterosexual o masculino y heterosexual. Dado que el nombre nos va a dar esta información a priori, vamos a esperar que la expresión de género de esa persona, es decir, la forma en la que manifiesta su género mediante su comportamiento y apariencia, se ajuste a las ideas que la sociedad considera apropiadas para ese género. Si la persona no cumple con alguna de estas referencias, inmediatamente se nos activa una alarma que nos dice que algo no anda bien. La persona en cuestión que no se ajusta a nuestras “expectativas” se siente juzgada e incomprendida porque el lenguaje con su dinámica de signos y referentes convencional no puede dar lugar a su existencia. Y yo me pregunto: si las referencias que les asignamos hoy en día a los nombres son producto de construcciones históricas, económicas y sociales que en la actualidad están quedando obsoletas frente a la diversidad de existencias posibles, ¿podemos dejar estas referencias de lado?, es decir, ¿podemos dejar de asumir el género, orientación sexual y expresión de género de las personas que conocemos basándonos exclusivamente en su nombre? El enorme peso que tiene el nombre que recibimos al nacer por las expectativas que la sociedad deposita en él nos fuerza a repensar nuestra construcción individual y a ejercer nuestra prerrogativa a la hora de decidir qué referencia asignarle. La arena sola decidirá llamarse arena y el mar solo decidirá llamarse mar, porque quienes modifican el signo no son ni más ni menos que cada una de las personas que utilizamos la lengua. Mi deseo es que desde la lingüística podamos reivindicar nuestra potestad convencionalista para resignificar nuestra identidad comenzando por nuestros propios nombres y seguir revisando aquellos signos que no sirvan para nombrar la realidad que intentamos construir. Si lo que asociamos a un nombre, entre tantas cosas, es la identidad de género, al menos la próxima vez podemos preguntar: ¿Cuáles son tus pronombres? (i)Extraído del Centro Virtual Cervantes. Disponible en: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/referencia.htm Imagen de Unicef